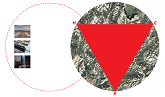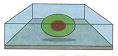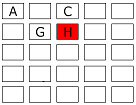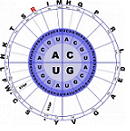Hay determinadas sustancias que representan para el cuerpo verdaderos cambios de velocidad, modificaciones profundas del ritmo biológico. El propranolol produce un enlentecimiento perceptible de las pulsaciones del corazón, como si de repente todo fuera más despacio, a cámara lenta, tanto desde el punto de vista propioceptivo como perceptivo. Corazón lento para un mundo desacelerado. Estamos en otro mundo, en otro cuerpo, difícil de compartir, en un nuevo umbral de experiencia de la cotidianeidad, quizá sin retorno.
XVI
Etiquetas:
corazón,
cotidianeidad,
cuerpo,
experiencia,
perceptivo,
propioceptivo,
propranolol,
ritmo biológico,
sustancia,
umbral,
velocidad
XV
El cuerpo es un complejo heterogéneo, frágil, una composición sensitiva, doliente y placentera con la misma intensidad y casi por las mismas causas. EL dolor sólo puede preocupar y obsesionar a una sociedad indolora e indolente, que no sabe lo que es sufrir de verdad ni quiere saberlo, prefiere ver una imagen del dolor y del sufrimiento atroz, contemplar la máxima crueldad imaginable, antes que padecer la más mínima molestia. Una cosa va con la otra. Es muy fácil sufrir, experimentar el sufrimiento propio o ajeno, basta con ir o vivir en miles de rincones en todo el planeta, incluidos el piso de al lado, la esquina de la calle o el edificio en ruinas del barrio. Se prefiere no hacerlo. El rechazo del dolor implica el olvido del cuerpo, la falsificación de la existencia. Uno mismo nunca sufre, no debería sufrir nunca, es una anomalía; antes bien son los demás los que deben sufrir, es la IMAGEN del otro doliente la que queremos, necesitamos ver, rechazada al infinito hasta desaparecer en el horizonte. El cuerpo es un estorbo, un mal recuerdo de tiempos pasados, objeto predilecto de la nostalgia. Para el individuo del cambio de milenio, la muerte del cuerpo es la única que asegura la supervivencia de la vida humana, a costa de la propia vida. El sacrificio necesario, exigido por el espíritu de la época. No sufrirá; no vivirá, sobrevivirá como humano deshumanizado o animal inanimado. Sentado delante de la pantalla. Para siempre.
XIV
La muerte del hombre, un hecho consumado desde que la tecnología, mediante el uso telemático de perfiles y etiquetas, y la biología, con las pruebas de ADN y los tests biométricos, han vuelto irrelevante, suplantado la identidad personal, era sólo el preludio de algo mucho peor: la muerte del cuerpo. Todos los intentos de reanimación artificial, representan una especie de contagio del cuerpo histérico de la mujer, según las teorías en boga en el siglo pasado, a la sociedad entera. Está en marcha una histeria colectiva corporal. El final anunciado es la parálisis, la rigidez extrema. Hemos perdido el cuerpo, ya no sabemos lo que es tener un cuerpo; los sentidos están anulados, embotados. Visión nula; colapso de las sensaciones. Cuanto más aparece el cuerpo como un residuo, un apéndice inútil para la cibernética, la informática y la genética, más empeño se pone en mantenerlo con vida, en resucitar el cadáver. Desde este punto de vista, el culto al cuerpo desaparecido es el punto de unión de empresas tan dispares como el auge de la dietética, el culturismo, el deporte, sobre todo el extremo, la pornografía, la moda de los tatuajes y las películas de terror. Todas estas prácticas crepusculares están empeñadas en conjurar la pérdida, en resucitar el cuerpo a cualquier precio y en proclamar la vida del rey muerto. Mirad cómo luce; mirad cómo goza; mirad cómo sufre. Pero no hay nada que ver. Es el tumulto propio de un cortejo fúnebre. Por todas partes imágenes de cuerpos perfectos, gozosos hasta el desmayo, o, por el contrario, de cuerpos mutilados, desmembrados, descuartizados, el ojo que sale disparado e impacta en la pantalla del espectador. Tanto da. Se trata de demostrar por las buenas o por las malas que el cuerpo existe. El imaginario de la belleza, del horror o del placer es un intento desesperado de reencarnar una carne disuelta, licuada, en los registros digitales y bancos genéticos. Cuanta más sangre, más esplendor y más lujuria, más fantasmático se vuelve el cuerpo, como si un experto limpiara la escena del crimen, hiciera desaparecer el cadáver sin dejar huella. Lo mejor que podemos hacer no lo hemos hecho nosotros, ni podemos hacerlo: estar vivos; tener un cuerpo.
Etiquetas:
biología,
carne,
cuerpo,
culturismo,
deporte,
dietética,
genética,
histeria,
horror,
imaginario,
informática,
muerte del hombre,
película de terror,
placer,
pornografía,
tecnología
XIII
En principio, el triunfo de los tatuajes en la sociedad occidental, su extensión a todas las clases sociales, indicaría un renacimiento del cuerpo, un redescubrimiento de nuestra naturaleza corporal, terrena, después de un período de olvido bajo el influjo civilizador de la tecnología; al mismo tiempo daría lugar al surgimiento de un nuevo tipo de erotismo, significaría la creación de un nuevo cuerpo erótico. Nada más lejos de la realidad. El tatuaje no es sino una forma de ocultar y tapar la pérdida irremediable del cuerpo, y de certificar la imposibilidad del erotismo, la desaparición de todo uso erótico del cuerpo. Cuanto más se añade, menos sensaciones quedan; el sensorio retrocede a pasos agigantados con cada nuevo intento de recuperación, con cada operación cosmética. Nadie sabe ya lo que puede un cuerpo porque conoce demasiado bien por adelantado, antes de experimentarlo, de lo que es capaz. La teoría vuelve innecesaria y superflua la práctica; la imagen suplanta al objeto. La relación sexual se ha vuelto imposible desde el momento en que se ha convertido en una relación pública, en un asunto de relaciones públicas. El porno se mueve en la misma línea que los tatuajes, y lo mismo cabe decir de las películas del género gore o torture-porn. Son el certificado de defunción del cuerpo, que se ha de despedazar, torturar y martirizar hasta el paroxismo porque nadie cree en él, como un niño aburrido que rompe un juguete para ver dentro lo que hay, en un intento desesperado de desvelar sus misterios, de insuflarle vida y continuar jugando para siempre. El juego del cuerpo llegó a su fin; todas las cartas están sobre la mesa. No hay comodines. Está enfadada. Su mejor amiga se ha copiado la idea. Quería tatuarse unos cascos de música en el antebrazo con una frase. Le parecía muy original. Sin la música no podía vivir. Escuchó la frase en una canción de rap. Sin música no hay vida. Habría que decir mejor que la música se ha convertido en algo que no deja vivir, en una forma de aislamiento de la realidad. La omnipresencia de los cascos, de los auriculares, por todas partes y en cualquier momento es una forma de cerrar el pabellón del oído, de no escuchar nada, de volverse sordo. A la ceguera de la pantalla se suma la sordera del altavoz. No bastaba con llevar cascos, había que tatuarse su efigie muda, la imagen de la derrota en el propio cuerpo.
Etiquetas:
auriculares,
cascos,
cuerpo,
despedazar,
erotismo,
gore,
imagen,
juguete,
música,
porno,
relación pública,
relación sexual,
tatuaje,
torturar,
torture-porn